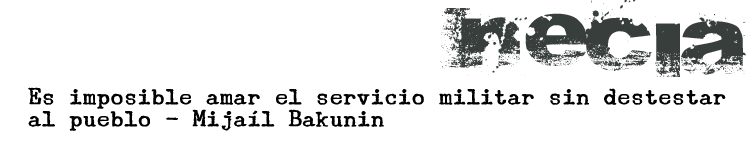Si lo miras detenidamente puede que encuentres belleza en él. Siete pisos de historias, alumbradas precariamente por las noches, se apilan en su herrumbre. Aquella mañana, el sol naciente hurgaba entre las grietas de la fachada, revelando el leve movimiento de las antenas de las hormigas quienes esperan, disciplinadas y muchas, por la primera feromona que incite a la marcha. En la escalera de entrada, pequeños hierbajos asoman entre la unión de los escalones y salpicadas por aquí y allá, manchas de mugre dan fe del paso del hombre por la existencia de la piedra. El pasamano derecho, vulnerable y leproso, comienza a perder pedazos y bajo el brillo del sol sus escamas se expanden como pétalos de flores férricas y oscuras.
Al lado de la puerta, un rectángulo de metal opaco muestra la nomenclatura de la soledad humana en dígitos y letras; callado como una tumba, de su bocina sólo emerge una cucaracha, ignorando que pronto será transportada en pedazos por una fila de hormigas. Al cristal de la puerta lo habitan huellas de manos, dos agujeros de bala, un verso escrito con marcador indeleble y que alude a la madre de algún vecino y varias capas de limpia vidrios que nunca se removieron del todo. En un pequeño pedazo milagrosamente impoluto del cristal, un rayo de sol impacta, se refleja y comienza a moverse lento y constante corroborando la danza del planeta. Es un destino aquel edificio, un hado, más bien, y como es de esperar, posee la cualidad irresistible de lo inevitable y una ominosa manera de parecer hospitalario.
Al lado de la puerta, un rectángulo de metal opaco muestra la nomenclatura de la soledad humana en dígitos y letras; callado como una tumba, de su bocina sólo emerge una cucaracha, ignorando que pronto será transportada en pedazos por una fila de hormigas. Al cristal de la puerta lo habitan huellas de manos, dos agujeros de bala, un verso escrito con marcador indeleble y que alude a la madre de algún vecino y varias capas de limpia vidrios que nunca se removieron del todo. En un pequeño pedazo milagrosamente impoluto del cristal, un rayo de sol impacta, se refleja y comienza a moverse lento y constante corroborando la danza del planeta. Es un destino aquel edificio, un hado, más bien, y como es de esperar, posee la cualidad irresistible de lo inevitable y una ominosa manera de parecer hospitalario.
En el vestíbulo, un espacio de fantasmas utilitarios, buzones abiertos esperan por papeles, tinta y afectos que no existen más que en el remoto pasado del sistema postal, y es que la gente se fue tanto y tan lejos que ya no es gente, sino recuerdos que transmigran inexactos. Al lado de los buzones, un espejo intenta ser espejo y devuelve para nadie, por costumbre y disciplina, la imagen del hombre taciturno e incompleto que mira extático el recipiente de plástico que asoma por la oscura boca del casillero 1-A3. En un rincón, una maceta exhibe restos de cigarrillos y fracasos botánicos en donde una lagartija espera, como todos, quién sabe qué vida. Dos ascensores que alguna vez deambularan del infierno al cielo permanecen detenidos, sin tiempo, como monumentos postsoviéticos. En uno de ellos, cadáveres de memorias se dispersan en el piso, escapados, ya secos, de las telarañas que arriba vibran y despiertan del quieto letargo a sus dueñas. Del otro poco sabemos, el acero rayado y deslucido de sus puertas permanece cerrado. En el techo de la antesala, una lámpara absurda de cientos de cristales ha derrocado a la gravedad y en sus ocho brazos sólo dos bombillas se atreven a la existencia. Es un cefalópodo de pocas luces, dijo alguna vez la anciana del primer piso, de acento extranjero y frases ingeniosas.
Las escaleras aguardan en penumbras por las pocas almas que aún pueblan el edificio. Mientras subes, si eres paciente y dispones de linterna, puedes leer cientos de frases que se sobreponen, entre tachaduras y enmiendas, unas a otras, disputándose la pared. Reclamos de amor no correspondido se codean con propaganda política, anuncios de venta de casi cualquier cosa y hasta ofertas de exquisitas felaciones acompañadas de números de celulares. Los ubicuos ojos de El Gran Padre no podían faltar y vigilan, multiplicados e inútiles, la geografía bidimensional de los sueños rotos y las promesas incumplidas. En el descanso, esos eternos ojos reposan sobre una ondulante bandera roja acompañados de la frase …la lucha sigue! Cuenta una leyenda que en algún momento, alguien que dejaba para siempre el edificio pasó por allí y escupió sobre la pinta. Pronto, a los idos se les sumaron los dejados y después todo aquel que pasara por allí y tuviese motivos para homenajear a El Gran Padre. Todos. El lugar fue bautizado con el nombre heroico de El paso del gargajo. Más allá, justo antes de ingresar hacia el primer piso, han escrito sobre el arco de entrada Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza… quizá porque el infierno sigue quedando arriba.
El largo pasillo está precariamente iluminado por mezquinas ventanas que dan al exterior y lo flanquean diez puertas que, enrejadas, intentan mantener a sus pocos habitantes alejados de la estadística. Una rata ingresa veloz al cuarto de la basura, en donde cientos de bolsas obstruyen el bajante del que escapa un olor rancio, a cosas podridas hace mucho tiempo y que ahora no son más que momias de la existencia humana. El yeso del cielo raso exhibe manchas de moho separadas a intervalos irregulares y en línea recta, evidenciando roturas en una tubería que perpetúa su gangrena amparada en la desidia. La fila de rectángulos de aluminio que alguna vez fueron lámparas, ahora son accidentes esperando por ocurrir, apenas sostenidos por el cada vez más débil cielo raso.
Eugenio coloca el recipiente plástico en el piso. Introduce la llave en la cerradura, la gira y antes de entrar se da vuelta y contempla un rato la puerta del apartamento 1-B3. Suspira. Después se agacha, toma el recipiente y entra.