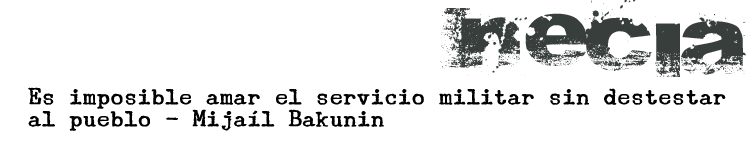Corona tragó grueso y lentamente se separó de Teresa. Trató de recomponerse y adoptó una postura erguida en su silla sin quitar la vista de los ojos de la mujer quien repentinamente sonrió, aparentemente relajada. Cuidado, Corona, esta mujer es peligrosa, pensó.
―¿Por qué... o para qué, me convocó aquí?, dijo el detective intentando mostrar su mejor cara de póquer. De nuevo la marcha de tambor en su pecho.
―¡Oh!, ¿ya empezamos el interrogatorio, querido? Yo esperaba un inicio más casual. ¿Qué estabas escuchando?, preguntó Teresa señalando los audífonos que colgaban en los hombros de Corona. El detective forzó una sonrisa.
―Desire, de Talk Talk. ¿Los conoce? La anciana lo miró varios segundos sin decir nada, calibrándolo. Corona tosió. No importa, me ayuda a pensar y…
―Más bien por qué y para qué, detective. ¿Por qué? Porque confío en usted. ¿Para qué? Porque necesito información, lo interrumpió la anciana y le dio unas palmaditas en el dorso de la mano derecha dejándola apoyada delicadamente. Corona retiró su mano fingiendo acomodarse el cabello y ella bajó la vista hasta donde estuvieron unidas ambas, segundos después levantó la mirada y la fijó en los ojos del detective. Una mirada amenazante, poderosa. Corona tragó grueso.
―Pensé que usted tenía información que dar, reaccionó el detective tratando de tomar el control de la conversación. Se tomó su tiempo para seguir. Teresa esperaba impasible. No es usual que…
―Yo pienso mientras hago ganchillo. A mi edad buscarse una canción para eso es francamente ridículo y ya no recuerdo las de mi juventud, dijo Teresa mientras examinaba la portada de la revista. La mujer volvió a levantar la mirada hasta los ojos de Corona. Esta vez su expresión era triste y el detective se maravilló de cómo en segundos pasaba de amenazante a amable y después a desvalida. O es muy buena actriz o es una psicótica, pensó.
―Una persona muy querida por mí fue asesinada por el pirómano…
―Ese caso es del Detective Rodríguez, cortó Corona. Saboreó satisfecho haberla interrumpido y reprimió una sonrisa. La anciana continuó como si nada.
―Era mi confesor. Y también mi amigo. El Padre Amador. De seguro está al tanto de ese horrendo crimen. El asunto es que pasa el tiempo y no se dice nada al respecto, dijo Teresa con los ojos húmedos. Bajó la mirada y lanzó un suspiro profundo, hondo, ahogado. Se quitó los lentes un momento para limpiar las lágrimas antes de que llegaran a bajar y después volvió a ver al detective. Corona sintió lástima.
―Como dije, el pirómano está siendo investigado por el Detective Rodríguez. En todo caso, esa información no podemos transmitirla al público. Corona intentaba sonar profesional pero a la vez solidario, empático. Sintió verdadera pena por aquella mujer y se reprochó haberla juzgado mal. Por dios, sólo es una anciana solitaria que perdió a un amigo, pensó.
***
Eustoquio Corona era un hombre inmenso: sus casi dos metros de estatura y ciento veinte kilos de músculos le daban aspecto de tipo duro y desalmado. Y lo era. Pero tenía una debilidad: su hijo, un niño inquieto y alegre que creció a su sombra, formado en el gusto por la caza, los caballos, las peleas de gallos y las armas. Y es que Eustoquio, el Viejo —como se hacía llamar— las tenía de todo tipo y calibre y dedicaba no pocas horas a limpiarlas y consentirlas en compañía de su hijo Eustoquio, el Joven —como le gustaba llamarlo—, mientras le enseñaba la importancia de cada mecanismo. A caballo, en los soleados fines de semana, padre e hijo buscaban parajes remotos en donde el uno enseñaba al otro la técnica correcta del tiro con rifle, el agarre cómodo y seguro de la pistola y, para complementar su formación guerrera, como decía el padre, técnicas de ataque y defensa con arma blanca, preferiblemente las discretas y siempre confiables dagas de empuje, artilugios con los cuales el niño llegó a convertirse en un maestro y que terminarían por matar su inocencia.
Una mañana de escuela, Eustoquio, el Joven, despertó temprano sin necesidad de la asistencia amorosa de su madre. Se lavó los dientes y la cara a conciencia y peinó su cabello tal y como le habían enseñado. Con precisión marcial se vistió asegurándose de que la camisa estuviese correctamente dentro de sus pantalones, sin pliegues ni sobrantes de tela. Se puso la chaqueta con la insignia del colegio. Colocó sus libros y cuadernos ordenadamente en la mochila. Después dio unos últimos toques al lustre de sus zapatos y se miró al espejo. Pensó: hoy no me vas a perrear y tomó sus dagas favoritas colocando una en cada bolsillo lateral de la chaqueta. Comprobó que el tamaño era perfecto, ni siquiera se notaban. Una brevísima sonrisa, casi imperceptible, asomó en sus labios. Hoy no, dijo y salió de la habitación.
***
―Por eso dirigí aquella nota a usted y al Detective Rodríguez, pero él no vino, dijo la anciana sonrojándose, aparentemente avergonzada, por la travesura. Teresa recompuso su postura, agregó dignidad a su actuación y dedicó una sonrisa triste al detective. Con un leve temblor de manos retiró de su frente un mechón de cabello y suspiró hondo. A Corona le dio la impresión de estar ante una mujer que luchaba por no desmoronarse y ella fue consciente de la debilidad del hombre. Agregó: a mi edad tener preguntas sin contestar es un infierno. A los ancianos, detective, la incertidumbre nos roba la paz. Hizo una pausa para dejar caer un par de lágrimas acompañadas de un sollozo. No que me queda mucho tiempo. Sólo quiero saber, remató con la voz quebrada.
Corona tomó las manos de la anciana y se quedó mirando su rostro. Examinó las arrugas de la piel, la humedad de los ojos, el temblor de los labios, el rubor que encendió sus mejillas al verse sometida a ese escrutinio. El detective imaginó las noches solitarias de la anciana preguntándose el porqué de tanto horror. La incertidumbre, pensó
―No entiendo que utilidad pueda tener para usted que le de información sobre el caso, dijo Corona en tono suave y calmado. Intentaba hacerla entrar en razón y a la vez consolarla. No. Solo trataba de ganar tiempo.
―Es que no quiero morir sin antes saber si van a atrapar a ese monstruo, respondió entre sollozos Teresa. ¿Qué pasa con la policía? ¿Por qué no lo atrapan? La anciana dejó pasar unos segundos mientras miraba fijamente los ojos del detective. No paraba de sollozar. Después subió la apuesta y agregó algo de ira al dolor: ¡¿Acaso es tan difícil, coño?!, gritó golpeando la mesa y sobresaltando a Corona quien no esperaba esa reacción. Teresa comenzó a temblar. Avergonzada, miró en derredor, se limpió las lágrimas y suspiró hondo. Lo siento. No debí molestarle, debe estar muy ocupado. Lo siento de veras, no sé en qué estaba pensando. Teresa hizo ademán de levantarse, pero Corona la tomó de la mano.
―No voy a prometerle nada, pero intentaré... escuche bien: in-ten-ta-ré tenerla al tanto de los progresos en el caso. Dijo Corona brindándole a la anciana una sonrisa compasiva. Quiero que sepa que esto puede traerme problemas, de modo que sólo diré aquello que no perjudique las investigaciones. ¿Está claro, Teresa? La anciana asintió obediente.
―Podemos vernos aquí para que me tenga al tanto y… Corona interrumpió a la anciana colocándole un dedo sobre los labios. Al darse cuenta de la confianza que se había tomado lo retiró mientras Teresa sonreía agradeciendo la repentina familiaridad.
―No. Eso es muy arriesgado. ¿Conoce la cafetería de la Biblioteca? La anciana respondió un sí casi inaudible, aparentando interés en aquel juego de espías. La encargada es mi madre. Vaya allí cada dos sábados y pida un mocaccino. Diga que lo carguen a mi cuenta y, si hay información, ella le entregará un sobre sellado, además del mocaccino, claro, agregó Corona con un guiño simpático.
―¿Qué pasará si no hay información?, dijo la anciana en voz baja, parecía una niña intrigada ante un misterio. A Corona lo divirtió tanto la expresión del rostro de Teresa que se animó a besarla en la frente.
―Entonces disfrute del café… y pida un postre, son exquisitos, respondió el detective mientras se incorporaba para irse. Teresa se incorporó también y lo sorprendió dándole un abrazo y un beso en la mejilla.
―Gracias, detective, le susurró la anciana al oído. Es usted una buena persona, seguro su madre lo educó bien. Dicha esa frase, la anciana se separó lentamente de Corona y remató sonriendo: de niño debió hacerla muy feliz.
***
En filas laterales distribuidas por grados, niños y niñas aburridos cantaban el himno nacional, perfectamente ordenados por tamaño. Aunque en el patio de la bandera ―así llamaban a ese rectángulo interior― el calor de la mañana aún no hacía de las suyas, Eustoquio, el Joven, sudaba. El niño simulaba cantar y cada pocos segundos miraba desde su puesto en el medio de la fila hacia el final de la fila contigua, desde donde Manrique, un grandulón de trece años le lanzaba besos y se reía burlándose. Eustoquio se quitó la mochila de la espalda y la colocó despacio en el piso. Metió las manos temblorosas dentro de los bolsillos de la chaqueta y con cuidado de no cortarse buscó las dagas. En cuanto rodeó con los dedos anular e índice las cachas en forma de T de las dagas, lo invadió la seguridad mortífera que da la ira y el temblor desapareció. Repentinamente giró sobre sus pies y corrió a toda velocidad hacia Manrique, quien congeló su sonrisa al ver cómo Eustoquio saltaba sobre él cuando aún los separaban algunos metros y en el aire extraía de los bolsillos de la chaqueta once centímetros de acero empuñados en cada mano.
El fin de la infancia apareció en tres movimientos rápidos y precisos: en el primero, las dos dagas entraron en sus costillas flotantes y buscaron con furia inusitada todos los órganos capaces de alcanzar. Manrique dobló las piernas y mientras se arrodillaba, Eustoquio desenterró las dagas. Luego las clavó con fuerza entre las quinta y sexta costillas provocando un escupitajo de sangre que ahogó alguna frase de la víctima. Por último, las volvió a extraer para después clavarlas a ambos lados de la base del cuello. Eustoquio sintió en sus manos la vibración metálica que produjo el roce de las dos hojas de acero al cruzarse y se orinó encima.