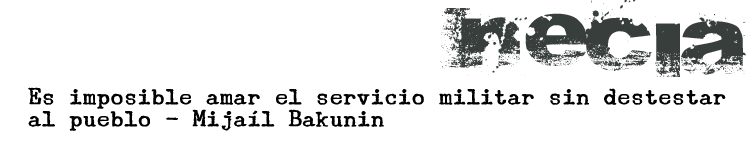No recuerdo qué físico teórico, el profesional más cercano al taumaturgo, concluyó (después de fumar mucha matemática y uno que otro texto religioso) que el universo no estaba creado aún, sino que estaba siendo pensado por Dios... o algo así.
La primera vez que leí eso se me erizó la piel. Un ataque de pánico, seguido de una depresión profunda, me postraron en cama durante semanas. No quería salir a la calle. Si veía una de esas malísimas telenovelas mexicanas arrancaba a llorar aterrado. En una oportunidad, sonaba en la radio El baile de la niña y en un arranque de inmenso dolor me corté las venas. Mi novia llamó una ambulancia. Me salvaron de vaina.
De vuelta en casa, me consolaba acunándome entre sus brazos y preguntó: ¿Por qué te afecta tanto esa canción? ¡No es la canción, Coño, Dios es un mediocre! ¿No te asusta eso? Grité. Le conté sobre la teoría en cuestión y ella, más inteligente que yo, me dejó. No sin antes aclarar que eres un idiota.
Piensen en esto: de repente, este tipo me decía que Ismael García, la avenida Baralt, el baile de la niña, Pablo Coelho, Gigantísimo, los Tiburones de la Guaira, el Miss Venezuela, todo, ¡absolutamente TODO lo mediocre que existió, existe y existirá estaba siendo pensado por Él! Y conste que hablo de Lo Mediocre, no hablo del Mal porque, qué duda cabe, esa SI debe ser una potencia divina. De modo que lo mediocre no era culpa de la limitación humana, después de todo, sino una limitación de Dios. De un dios de medio pelo, pues.
Examiné mi propia mediocridad y me hundí en la miseria de no ser dueño ni siquiera de eso. Mi siquiatra trató de argumentar que no pensaba en Da Vinci, Borges, Einstein, Ramos Sucre, Oscar D'León. Allí no hay mediocridad por ninguna parte, dijo. Si, pero si Dios puede pensar mediocre, ¡es mediocre papá! Freud pudo haberse equivocado en algunas cosas, doctor, pero mediocridades no hizo. El tipo se tragó un Tafil y me sacó a empujones del consultorio.
Pero un día el pánico pasó. Justo cuando iba a saltar a los rieles del metro, a mi lado se detuvo un monje budista. ¿Por qué quieres saltar? Le conté todo, con detalles y razonamientos, del físico, no míos desde luego. ¡Ah, eso!, dijo. Después citó a Buda:
En el vació no hay forma, sensación, idea, volición, conciencia. No hay ojos ni oídos, ni nariz ni lengua, ni cuerpo ni espíritu. No hay color ni sonido, ni sabor ni contacto ni elementos. En el vacío no hay ignorancia ni conocimiento, ni tampoco cesación de la ignorancia. No hay ni dolor ni miseria, ni obstáculo ni camino. No hay vejez ni muerte. En el vacío no hay CONOCIMIENTO ni obtención del Conocimiento*.
... y creo que entendí.
* Buda en Sâriputra
9 de abril de 2009
Útiles teologías orientales
Bodhisattva
Sabes que estás jodidamente solo cuando sustituyes las fantasías sexuales por escenas cotidianas de desayuno y buenos días, por abrazos tibios en la mañana, o por la caricia leve en un vientre que, irremediablemente, no encuentras a tu lado.
Entristeces un poco, pero después la ducha lava nostalgias y desarraigo y te preparas para estar. Tan solo eso, estar, que ya es mucho decir en estos días. Pero ocurre que debes salir a la calle, sitio en el que, lo sabes, millones de personas deambulan jodidamente solas, como tú, pero lo disimulan mejor. O se mienten, técnica incuestionablemente buena para negar la miseria propia.
Comienzas entonces a ver cientos de libros de autoayuda en manos de gerentes, secretarias, profesores, estudiantes, sacerdotes, militares, chóferes, niños, jóvenes, adultos y viejos. Gente de todas las razas y credos con manuales para la felicidad que no los hace felices... ¿o si?
Entonces la duda te corroe y como eres un lector compulsivo, entras en un local de la vieja Nueva Era y arrasas con los Coelhos, los Osho, los PNL, los Inteligencia Emocional, los Weiss. Compras horóscopos, tarots, cuarzos y amatistas. Cargas con incienso y pirámides, yins y yans, mandalas y otras sabidurías antiguas, perdón, ancestrales, que tiene un je ne sais quoi antropológico. Y te decides a creer.
Pasados los meses, tu apartamento apesta a sándalo, tu presupuesto está decaído y la vida aún no tiene sentido. Sólo la idea de la muerte te parece buena. No sientes miedo ni aprehensión al respecto. De hecho, ni siquiera piensas en suicidarte, es sólo que le darías las gracias a quien te pegue un tiro. Y te dices, estoy mal, debe haber una respuesta.
Así que decidí entonces escuchar, una vez más, al sabio monje budista que siempre tiene respuestas. Aunque después de un tiempo, siga tan occidental como de costumbre y mande al carajo sus consejos.
Santidad, ¿donde puedo encontrar la felicidad?, pregunté mientras caminaba a su lado por el bulevar. Si te lo he dicho miles de veces. Sólo en el vacío del nirvana, dijo con esa sonrisa calmada y hermosa de quien está en paz. No pude ocultar mi ansiedad. Si bueno, eso, eeeh, eso lo sé. Pero digamos que no puedo esperar a morir y... Me interrumpió y señaló con el dedo una farmacia: Entonces ve allí, dijo sonriéndome, satisfecho de poder ayudarme.
Pero es obvio que mi cara debía parecer una enorme interrogante con orejas, pues él cambió la sonrisa por un gesto de resignación y entornando los ojos agregó: ¡Se llama Prozac, hijo!, y se alejó lentamente.
- ¿Qué tal?
- ¡Coño, Miguel, esos carajos se las saben todas! Imagino que ahora si le vas a parar bolas, ¿no?
- A pues, dúdalo. ¡Salud!.- Chocaron las cervezas.
Miguel seguía atento con la mirada a la morena de largas piernas y sonrisa pícara.
Entristeces un poco, pero después la ducha lava nostalgias y desarraigo y te preparas para estar. Tan solo eso, estar, que ya es mucho decir en estos días. Pero ocurre que debes salir a la calle, sitio en el que, lo sabes, millones de personas deambulan jodidamente solas, como tú, pero lo disimulan mejor. O se mienten, técnica incuestionablemente buena para negar la miseria propia.
Comienzas entonces a ver cientos de libros de autoayuda en manos de gerentes, secretarias, profesores, estudiantes, sacerdotes, militares, chóferes, niños, jóvenes, adultos y viejos. Gente de todas las razas y credos con manuales para la felicidad que no los hace felices... ¿o si?
Entonces la duda te corroe y como eres un lector compulsivo, entras en un local de la vieja Nueva Era y arrasas con los Coelhos, los Osho, los PNL, los Inteligencia Emocional, los Weiss. Compras horóscopos, tarots, cuarzos y amatistas. Cargas con incienso y pirámides, yins y yans, mandalas y otras sabidurías antiguas, perdón, ancestrales, que tiene un je ne sais quoi antropológico. Y te decides a creer.
Pasados los meses, tu apartamento apesta a sándalo, tu presupuesto está decaído y la vida aún no tiene sentido. Sólo la idea de la muerte te parece buena. No sientes miedo ni aprehensión al respecto. De hecho, ni siquiera piensas en suicidarte, es sólo que le darías las gracias a quien te pegue un tiro. Y te dices, estoy mal, debe haber una respuesta.
Así que decidí entonces escuchar, una vez más, al sabio monje budista que siempre tiene respuestas. Aunque después de un tiempo, siga tan occidental como de costumbre y mande al carajo sus consejos.
Santidad, ¿donde puedo encontrar la felicidad?, pregunté mientras caminaba a su lado por el bulevar. Si te lo he dicho miles de veces. Sólo en el vacío del nirvana, dijo con esa sonrisa calmada y hermosa de quien está en paz. No pude ocultar mi ansiedad. Si bueno, eso, eeeh, eso lo sé. Pero digamos que no puedo esperar a morir y... Me interrumpió y señaló con el dedo una farmacia: Entonces ve allí, dijo sonriéndome, satisfecho de poder ayudarme.
Pero es obvio que mi cara debía parecer una enorme interrogante con orejas, pues él cambió la sonrisa por un gesto de resignación y entornando los ojos agregó: ¡Se llama Prozac, hijo!, y se alejó lentamente.
- ¿Qué tal?
- ¡Coño, Miguel, esos carajos se las saben todas! Imagino que ahora si le vas a parar bolas, ¿no?
- A pues, dúdalo. ¡Salud!.- Chocaron las cervezas.
Miguel seguía atento con la mirada a la morena de largas piernas y sonrisa pícara.
Perros famélicos
Un muchacho pide una colaboración para una timioterapia en la salida del metro. Un poco más allá, dos niños hacen malabares con naranjas a cambio de unas monedas. Una anciana vende galletas que nadie compra. Un predicador anuncia la llegada del Señor y el cielo se pone oscuro. El aire frío y hediondo. Repentinamente escasean zaguanes y salientes y son muchas las prisas.
Va a llover, me digo. Y mucho. Con esa lluvia que no lava nada. Una lluvia que empantana calles y humedece la miseria.
El chico de la quimioterapia recibe un par de monedas, quizá tres y pronuncia un gracias tan inaudible y cotidiano como es posible. Los niños de las naranjas han desaparecido y la anciana cambia de ramo, voceando paraguas inmediatos, pues las galletas, como se sabe, se deshacen en un aguacero. Sólo el predicador insiste.
No es poca cosa la llegada del señor. Viene con rayos y huracanes. Nos advierte sobre un ejército de ángeles que cortará cabezas castigando felicidades y pecados. Habrá temblores, plagas y volcanes, enfermedades inimaginables y guerras.
Bueno, parece que ya empezó. La lluvia, claro.
Precariamente resguardada bajo sus cuadernos, Julia espera por la llegada de su madre. Hacen ya quince minutos del timbre de salida y no llega. Yo, que tengo impermeable, me acerco para ponerla debajo y junto a mi. La lluvia suele hacer esas cosas, me digo. Yo también espero que vengan por mí, le digo. Ella sonríe.
Un hombre de mediana edad pasa corriendo y me salpica. Salgo de la trampa del recuerdo para encontrarme de nuevo frente al predicador. Ya en silencio, espera, no sé qué, estoico y cristiano bajo la lluvia. Me mira, quieto como un justo. Le señalo un pequeño espacio a mi lado pero lo rechaza con una casi sonrisa, ignoro si conmovido por mi gesto o divertido por la inutilidad de los refugios. Un hedor marrón, como de abandono, emerge del alcantarillado y tan ciudadano como las ratas y las noticias, deambula el boulevard a sus anchas.
Lánzate, lánzate, le gritan a Diego que corre a primera bajo la lluvia. La pelota de goma rebota con efecto contra el filo de la acera y se le escapa a Iván quien corre tras ella, pero es tarde cuando la atrapa. Diego, en primera, espera por el turno al bate del negrito Kenni para seguir avanzando. El aguacero arrecia, el juego también. Nada como el asfalto mojado para batear rollings corticos, incogibles. Kenni rebota la pelota cinco veces contra el piso antes de batear, como siempre, mientras calcula hacia dónde debe hacerlo. Hay tensión. Un trueno ensordecedor nos estremece y desconcentra.
Todos hemos gritado. El predicador mira al cielo como esperando que tras el trueno, las huestes celestiales comiencen la campaña. Pero no llegan. No hay ángeles en las puertas del Gran Café degollando a los proxenetas que acostumbran sus mesas. Pero él espera. Le sobra confianza y tiempo. No recuerdo si el negrito Kenni llegó a batear bien, y no viene al caso. La lluvia se intensifica y la gente comienza a darse cuenta que será para largo. Unos, en consecuencia, se resignan y salen de sus refugios para intentar taxis o autobuses. Otros, piden un café. Yo, me quedo loco admirando el uniforme del liceo que se le ha pegado al cuerpo.
La blusa se ha transparentado y deja ver los sostenes que apenas si contienen sus pezones como piedras que luchan por escapar. Detallo la rigidez de sus nalgas al caminar, la cabellera mojada y salvaje, negra como las nubes, que imagino sobre mí en la cama. Escucho la voz afónica diciendo que también quiere. Que se la pasa pensando en eso. Que ganas y miedo se le confunden. Y yo desabrocho los botones y, temblando, levanto el sostén, toco sus senos morenos, los primeros, los mejores... y la vecina que pasa en el carro y parece que nos ve. Y el susto, la carrera. El mejor no que duró varios meses hasta el mejor sí.
Debo haber sonreído. El predicador parece satisfecho y sonríe, ahora sí, con todo el rostro. Quizá crea que meditaba en sus palabras. Piense que, después de todo, la lluvia me sujetó a su verbo, me lavó las culpas, me preparó para el reino. Un alma ganada, se dirá. Uno que no caerá, pareció decir. Y extiende sus brazos mientras camino hacia él, listo para la lluvia.
Olvídalo, amigo, le digo. No vendrán. todo está muy sucio.
Bajando hacia la avenida, un enorme cerro de basura se desparrama por el peso del agua. Un indigente trata de rescatar algo comestible. Un hijo de puta le grita que busque bien, que hay lomito. Los demás ríen. Sólo un perro, triste y desnutrido, lo observa compasivo. Tal vez los ángeles son perros famélicos. Después de todo, no hay nada que rescatar.
Es una mierda esta ciudad. Hace de la lluvia un defecto.
Etiquetas:
+/- real,
Quién sabe
Bobby
Detesto el hip hop. No, detesto la cultura del hip hop. Odio su estética de pantalones anchos y zapatos enormes. Sus cadenas y pulseras exageradas. Sus malditas gorras. Pero por encima de todo, aborrezco la mala costumbre de estar escupiendo por todos lados mientras se rascan los genitales.
Ignoro si estos dos últimos atributos les pertenecen en exclusiva a la cultura del hip hop. Para ser honesto, parecen, también, vainas de peloteros. Pero, el 90% de los patanes que tienen por buenas tales prácticas visten, calzan y se contonean en la calle como estos imbéciles entronizados por MTV, que nunca se han leído más de un libro y a quienes la industria del entretenimiento convirtió en estrellas y millonarios.
No voy a preguntar por qué se rascan. Intuyo que se debe a que intentan llamar la atención del género femenino (espero, por el bien del género femenino, que no lo estén logrando). Un problema de frustración sexual, pues. Mucho mami, que rica... y nada.
Sin embargo, el por qué escupen ya es otra cosa.
A ver, idiota, ¿por qué escupes? ¿Es una manera de marcar tu territorio, toda vez que no puedes orinar en la cola del autobús? Si es eso, te advierto que eres bastante malo como macho territorial, pues no veo a nadie olfateando tus escupitajos. ¿Quieres parecer malo? ¡NO PARECES MALO, IDIOTA, PARECES UN CERDO!
¿Es alguna forma de delimitar escalas sociales en tu grupo? ¡Coño, prueben con un test de inteligencia!... No, no, no, eso no va a funcionar. Ya está: ¡cáiganse a coñazos! Eso funciona. Dale un vistazo a Animal Planet. ¡Espero que no nos volvamos a encontrar, porque si me escupes de nuevo te muerdo!
El perro se alejó lentamente y de tanto en tanto miraba hacia el muchacho y gruñía mostrándole los dientes. ¡Había tanta dignidad y don de gentes en ese viejo y sarnoso pastor criollo!
El muchacho temblaba.
Ten cuidado a quién escupes, le dije.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)