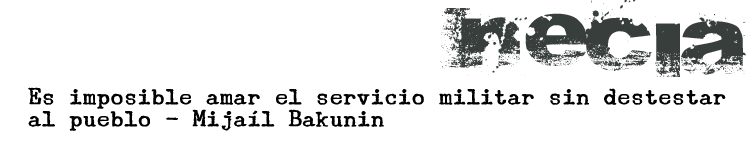El Padre Alberto temblaba incontrolablemente ante la visión del cadáver del Ciudadano Ministro que, tirado en el piso sobre un charco de sangre, le recordaba que no había institución a salvo de la ira humana, ni siquiera la suya, tan cercana al poder político y ligada al poder de Dios. Atado de manos, observaba cómo aquella extraña pareja sacaba por la parte de atrás de la sacristía las preciadas cajas de comida que con tanto esfuerzo acaparó para vender a quienes pudiesen pagar los sagrados diezmos que cobraba: generalmente, píos funcionarios de gobierno como el Ciudadano Ministro, quien ese domingo acudió de madrugada «al abasto de El Señor», como solía decir, arrancando carcajadas al párroco.
El padre intentó incorporarse del piso, pero Morgan gruñó mostrando los dientes y acercó el hocico tan pegado a su rostro que pudo oler el fétido aliento del perro. No era el Can Cerbero resguardando las puertas del Hades y sin embargo. En todo caso, el Padre Alberto supo que estaba por entrar al inframundo. Alzó la mirada evitando los pozos profundos que eran los ojos de aquel animal y se topó con el rostro del Cristo Redentor quien, crucificado en yeso, desde el altar parecía sonreírle con desprecio.
El padre intentó incorporarse del piso, pero Morgan gruñó mostrando los dientes y acercó el hocico tan pegado a su rostro que pudo oler el fétido aliento del perro. No era el Can Cerbero resguardando las puertas del Hades y sin embargo. En todo caso, el Padre Alberto supo que estaba por entrar al inframundo. Alzó la mirada evitando los pozos profundos que eran los ojos de aquel animal y se topó con el rostro del Cristo Redentor quien, crucificado en yeso, desde el altar parecía sonreírle con desprecio.
Bueno padrecito, ya terminamos aquí, dijo Eugenio acercándose mientras Morgan se apartaba del cura al escuchar el ruido metálico producido por la barra de acero que Julia frotaba contra el piso al caminar. El padre suspiró aliviado al ver que el perro se dirigía a la entrada de la sacristía y se quedaba sentado en sus cuartos traseros, en guardia, velando la entrada. Cerbero. Comenzaba a dar gracias a Dios cuando se interrumpió su gratitud: ¿Le doy?, preguntó Julia alzando la barra de acero a la altura de la frente del párroco. No. Semejante hijo de puta merece un final, ¿cómo diríamos?... más bíblico, respondió Eugenio agachándose para estar a la altura del rostro del Padre Alberto. Eugenio tomó su pañuelo y limpió las lágrimas que bajaban a raudales de los ojos del cura para luego guardarlo en el bolsillo de la sotana de éste y después recogió la biblia que estaba en el piso. Hizo una pausa larga y teatral mientras examinaba sus temblorosas facciones y tras una casi imperceptible mueca de asco puso su atención en el libro. Detalló con cuidado la encuadernación en cuero, las palabras repujadas y bañadas en oro, los arabescos, también en oro, que adornaban el lomo y la espectacular belleza de la grafía con que estaba escrito el título: La Sagrada Biblia. Después volvió a mirar al cura a los ojos y preguntó despacio, controlando el odio que lo invadía: Dígame, padre. ¿En este libro dice algo sobre robar, hambrear, explotar, humillar o despreciar a los pobres? El Padre Alberto intentaba responder, pero los gemidos y el pánico que apretaba su pecho le impedían articular palabra. Eugenio notó que la respiración del sacerdote se hacía cada vez más rápida y errática y temió que fuera a darle un infarto que lo liberara de lo que vendría y no estaba dispuesto a concederle la gracia, porque ahora él era el único dios en esa iglesia. ¿No puede respirar? Déjeme ayudarlo, dijo y azotó con el libro el rostro del cura usando toda su fuerza. Morgan aulló. Julia sonrió y Eugenio sintió miedo de sí mismo por primera vez.
***
El Padre Alberto Amador fue alguna vez un hombre de fe. Tuvo tanta, que la depositó por partes iguales en Dios, en los hombres y, por supuesto, en El Movimiento, un circo bien montado en donde los discursos populistas amalgamaban en su retórica, jerga militar, conceptos pseudomarxistas, evangelios de todo tipo, basura new age y deformación histórica al uso. Era una locura contagiosa que no sólo obnubiló la vista del buen párroco, sino también de intelectuales, artistas y una que otra socialité de moda. Como muchos, sintió el llamado la primera vez que vio a El Gran Padre en uno de sus discursos. Aquel hombre, capaz de encantar serpientes durante horas tan solo con la palabra, se le antojó, sino una encarnación de Cristo, por lo menos un mesías autorizado por El Señor a allanar el camino para la justicia que se acercaba, de lo contrario, ¿cómo podría explicarse que palabras como paz o amor o prójimo o justicia o verdad sonaran hermosas y límpidas en voz de un hombre bruto y feroz en traje de combate? Aquel hombre era un mahatma, concluyó.
Convencido de la autenticidad de El movimiento, subordinó su sagrado ministerio a las órdenes de líderes de toda laya. Por su iglesia pasaron dirigentes de comunas, comandantes de milicias, diputados ─muchos diputados, directores generales, directores sectoriales, directores a secas, alcaldes y, por supuesto, ministros. Siempre listo a colaborar, organizó para ellos actos en donde se entregaban casas, autos, electrodomésticos y un sinfín de bienes impagables por la gente que acudía a misa los domingos rogando por un bien que nadie, salvo ellos mismos, podría regalarles: una vida mejor. Pronto comprendió el Padre Alberto Amador que toda aquella generosidad estaba incompleta sin el debido mensaje aleccionador y supuso que, simplemente, a aquellos líderes les faltaba lo que al Gran Padre le sobraba: el don de la palabra. Así, Alberto Amador se propuso la gigantesca tarea de educar. Sus sermones fueron cada vez más inspirados y lo llevaron al cenit de la fama y todos lo adoraron. Todos… y El Gran Padre lo quería.
Una mañana mientras preparaba su próximo sermón tocó a su puerta un oficial severo y correcto quien, como un ángel anunciador, dijo: El Gran Padre le espera esta noche para la celebración del décimo aniversario de El Movimiento. Su invitación. Después saludó con toda la marcialidad del caso y se marchó. El Padre Alberto lloró de felicidad y preparó su mejor sotana para encontrarse, sin saberlo aún, con la verdad.
Aquella noche a la luz de la luna en el fastuoso patio del Palacio Presidencial, entre tragos de whisky 21 años, mujeres hermosas y exquisita comida, el Padre Alberto sopesó con cuidado la frase que remataba la larga explicación con que El Gran Padre le estaba obsequiando: Concluyendo, Padre, lo necesito. ¿Nos sigue jodiendo o se nos une? El rostro hinchado de la gula le mostró los dientes en una sonrisa salvaje y Alberto tragó grueso. Una hermosa rubia trajeada en un diminuto vestido se acercó a ellos con dos vasos y El Gran Padre rodeó su cintura con un brazo. El Padre Alberto tomó el vaso, observó los grandes senos de la mujer a través del generoso escote y luego dirigió la mirada al rostro de su interlocutor quien lo observaba divertido. Alzó el vaso a manera de brindis y respondió: Faltaba más.
***
El sonido de las campanas sacó de la inconsciencia al padre. Se incorporó lentamente hasta quedar sentado, aquejado de un dolor agudo en el rostro y de zumbidos en los oídos. Mientras su visión borrosa recobraba los detalles de su iglesia sintió el olor a gasolina que impregnaba el ambiente. Parpadeó con fuerza para apurar el enfoque y fue entonces cuando pudo distinguir a Eugenio quien derramaba el combustible por los bancos, el altar, las paredes, el confesionario. ¿Qué hace, maldito? ¡Esta es la Casa de Dios!, gritó el Padre Alberto Amador más con terror que con indignación. Eugenio se detuvo. ¡Padre, ya está de vuelta! Claro, claro, la casa de Dios. Eugenio se acercó hasta el cura e hizo un círculo de gasolina a su alrededor. Bueno, padre. Digamos que el dueño de casa se hartó de la abyección de su inquilino. Sabe, padre, dicen que el fuego lo purifica todo. ¿Qué tal si lo purificamos un poco antes de que vaya a visitar a su casero?, dijo agregando un último choro de gasolina sobre el sacerdote.
Julia bajó del campanario y se colocó al lado de Eugenio. Morgan seguía el espectáculo con curiosidad desde la puerta. Eugenio arrojó a un lado el recipiente vacío y sacó una caja de fósforos de su bolsillo. Julia se los quitó de la mano: Yo lo hago, dijo sonriendo y caminaron hasta la entrada. De repente escucharon al padre gritar desaforadamente: Judica, Domine, nocentes me: expugna impugnantes me y la pareja se volvió para mirarlo extrañados. El padre continuó: Confundantur et revereantur quaerentes animam meam. Avertantur retrorsum et confundantur cogitantes mihi mala. Julia y Eugenio entornaron los ojos mientras veían al cura. Después se miraron, se encogieron de hombros y continuaron hacia la entrada. En el umbral, la chica arrojó un fósforo y cerró la puerta. Desde adentro llegaban los gritos de Alberto:
Fiat tamquam pulvis ante faciem venti: et angelus Domini coarctans eos.
Fiat viae illorum tenebrae, et lubricum: et angelus Domini persequens eos.
Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui: supervacue exprobraverunt animam meam.
Veniat illi laqueus quem ignorat; et captio quam anscondit, apprehendat eum: et in laqueum cadat in ipsum.
Anima autem meam exsultabit in Domino: et delectabitur super salutari suo.
La pareja tomó algunos de los productos que se apilaban en las cajas y dejó el resto para la gente que pronto llegaría invitada por el sonido de las campanas. Bajaron las escaleras sin prisas, tomándose el tiempo, callados, para disfrutar del aire de la madrugada. De repente, Julia se detuvo a ver las primeras llamas que danzaban tras los vitrales. Estuvo un rato contemplándolas, serena, inexpresiva. Luego rompió el silencio: ¿Qué estaba gritando? Eugenio se giró, se quedó mirando la iglesia un momento, luego escupió y siguió su camino. ¡Qué sé yo!