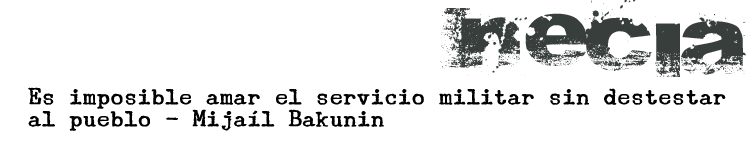Molidos los huesos y pasados los restos por el tamiz de la nada, no quedará noticia alguna de aquel hombre en el mundo. Pero falta aún para el éxito de la quietud. De momento, ayudado a morir por la luz y amparado por rezos y despedidas, Emeterio toma nota de sus últimos instantes, esos en que el humano trasciende los deseos, los insultos, los besos. Instantes en que sus ojos miran de cerca la vida pasada y prescinde del futuro para marcharse sin valijas. Lo vemos, pues, en ese pequeño reino que es la cama, rodeado de dolientes ociosos.
Pese a que, como suele decirse, un cuerpo vale más que mil palabras, la escena es más bien insignificante; sin embargo, Emeterio saca cuentas, que contar es el acto justiciero de quienes mueren, y una vez notariados los pasos y los dientes y cancelada la deuda que adeudara con alguien ido tiempo atrás, observa su reflejo de costado en el espejo y construye datos de recuerdos (o quizá construya recuerdos desde datos). La cosa es así: acaricia el amor primero; corre, que siempre se corre, con aquel viejo perro que le enseñara la amistad cuando niño y se dice que ¡qué curioso, mira que venir a recordar a Bobby! Sonríe, humilde y estremecido, y cierra los ojos a la gracia porque, y esto es algo que hemos constatado en años de observación, cerrando los ojos te asomas, asombrado, a los territorios de la verdad.
Tiene 87 años Emeterio. No son pocos pero, como todos, siente que le falta mucho por hacer. Justo ahora, por ejemplo, Emeterio repasa los viajes sin realizar, los libros sin leer, la gente sin matar. Esto último debe escandalizarnos, claro, pero los oficios no siempre se escogen y nuestro Emeterio ejerció alguna vez de hijo de puta en una de esas agencias de inteligencia tan bien ponderadas tiempo atrás. No pudo rechazar la designación, de modo que se acomodó como pudo al nuevo status profesional y la emprendió a disgusto, pero con verdadero celo profesional, contra todo aquel (y una que otra aquella) que le fuera presentado debidamente atado a una silla. Lo veremos sonreír una vez más en breves instantes y tendremos que presumir satisfacción ante el deber cumplido. Pero intentemos ser justos con él, después de todo eso fue hace décadas. Ahora Emeterio es un anciano honorable, diríamos que hasta dulce, que merece respeto y la preferencia a sentarse en el atiborrado transporte público. ¡Allí está, ha sonreído!, y su futura viuda le toma de la mano, enternecida.
Valdría la pena preguntarnos cómo es que nos inmiscuimos en una escena tan íntima y poderosa sin que enfrentemos la ira de los protagonistas, pero no lo haremos. Las consideraciones éticas no caben en este relato de los últimos instantes de un hombre cualquiera. Fisgoneemos un poco más.
Ignoremos por un momento a Emeterio, quien está muy ocupado tratando de no escuchar las palabras susurradas por su esposa mientras recrea recuerdos más agradables (que no la incluyen a ella, ¡faltaba más!), y concentrémonos en los asistentes a esta puesta en escena de la última hora de nuestro héroe.
Está, por supuesto, la esposa: la amantísima Doña Eugenia, quien a sus 82 años ignora que durante casi toda la vida conyugal ha sido tedio y peso muerto sobre los hombros de un díscolo Emeterio, quien la soportara porque el estricto código moral del Opus Dei proscribe el divorcio. Eso y el dinero que la hacía hermosa, no nos engañemos, pues un Oficial de carrera, por mucha carrera que hiciese en el inframundo de las mazmorras, no ganaba lo suficiente como para mantener una esposa, cuatro hijos y un sinnúmero de amantes que, eso sí, ¡jamás fueron preñadas!, si hemos de creerle -y no vemos por qué no- a Emeterio, quien acaba de pensar en eso justamente ahora, mientras sonríe con ojos cerrados arrancando lágrimas de amor a la susurrante Eugenia
Un poco más allá, recostada en un rincón cercano a la ventana y sosteniendo el rosario en la mano como quien sostiene un indulto, está Camila, la hija menor del matrimonio, quien reza sus letanías, ayudando a la ascensión del alma inmortal del padre. En el umbral de la puerta están Carlos, Julio y Emeterio Jr.
Siendo francos, y por precisar un poco el ambiente que se vive, no vemos mucha congoja en la descendencia de Emeterio, pero no debemos apresurar juicios al respecto. Si examinamos con atención comprenderemos. Miremos a Camila, por ejemplo: de estricto negro aún antes de morir el padre, cabello recogido, nada de maquillaje. Sus únicas joyas son un crucifijo de oro y el sobrio anillo de matrimonio. Sin aretes. Sin pulseras. Sin pasión. Es Camila la imagen viva de la austeridad, una austeridad que economiza todo en ella, incluyendo palabras y lágrimas. Otro tanto podemos decir de los tres caballeros en el umbral de la puerta: trajes oscuros, camisas blancas, corbatas a juego. El cabello muy corto, peinado prolijamente. Nada adorna a estos sujetos. Nada se interpone entre ellos y ese estado de cosa en el que se protegen. Y las cosas no lloran ni ríen. Tan sólo están, que ya es bastante para el código de este grupo familiar.
Faltan los nietos, cómodamente instalados en otras partes del mundo. Tampoco vemos al yerno, esposo de Camila, ocupado en documentos de última hora. Echamos de menos las nueras, atareadas en la cocina con el espesor del consomé a repartir durante el inminente velatorio. Todo en orden. Todo mínimo. Todo escaso como debe ser. Ahora volvamos a Emeterio.
Un breve temblor ha recorrido su espina dorsal. Sobrecogido, se pregunta si llegó el momento de encarar sus tres segundos de fama, tiempo que, según él, tarda el humano promedio en abandonarse a la muerte exhalando el patético miedo que muchos llaman hálito, tal vez avergonzados. Pero Emeterio no teme. Nada asusta a este hombre a quien una dilatada existencia enseñó que sólo el ridículo debía ser temido. Y es que Emeterio se ve a sí mismo como un hombre para la grandeza, razón por la cual, y a fin de ahuyentar el ridículo, comienza a tararear mentalmente los primeros acordes de Tzigane para Violín y Orquesta. Ravel, susurra y Doña Eugenia, desconcertada, se pregunta qué momentos juntos, acompañados por la música del compositor francés, recordará su esposo. Él -que sabe de su desconcierto- sonríe y la amantísima suspira, una vez más.
No abre los ojos, Emeterio. Crea un suspenso saludable, si cabe decirlo así, en estos sus minutos estelares. Minutos que, de no ser por la táctica seguida por nuestro protagonista, serían grises, anodinos, una irrelevante fracción del tiempo que no nos molestaríamos en consignar. Pero Emeterio aprendió en las mazmorras a dilatar el tiempo. Temprano comprendió que el drama se nutría de esos largos silencios en que la expectativa daba nueva estatura a los actores, estuviesen atados a la silla o sosteniendo la picana.
Y el drama lo es todo. Funciona así: Camila se aferra al rosario con tal fuerza que rompe la cadenilla desparramando las cuentas por el piso; Emeterio Jr. traga grueso mientras intenta aflojar la corbata; Carlos y Julio se palmean, varoniles y parcos, las espaldas; Doña Eugenia pronuncia un ¡Ay! compungido y casi pudoroso, apenas audible… una vajilla se estrella contra el piso en la cocina. Todo esto sucede en el mismo instante en que Emeterio extiende la mano temblorosa hacia el cielo. No saben ellos, sin embargo, algo que nosotros sí: nuestro héroe la ha zafado -muy efectistamente, todo hay que decirlo- de las insistentes e inútiles caricias de su devota esposa. ¡Coño, qué fastidio!, ha pensado Emeterio y si no fuera porque se impone el respeto hacia los deudos, ovacionaríamos hasta su partida a este hombre.
Ahora Emeterio se arriesga un poco, metido, como está, en personaje: aún sin abrir los ojos, recita el Padrenuestro en latín, tomando la precaución de bajar la mano hasta el rostro para esconder la risa que casi se le escapa y que los presentes interpretan como un sollozo. Aunque es un débil susurro, podemos escuchar: Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra, mientras la prole de Emeterio se arrodilla, contrita, acompañando la plegaria del padre. Doña Eugenia no tiene fuerzas para rezar. Se limita a llorar quedamente al lado de quien, de ahora en más, será el santo protector de mis últimos años, según escuchamos que le dice al oído.
Y por increíble que pueda parecer, las coincidencias existen, aunque haya quien lo niegue: le toma a Emeterio tres segundos decir las frases iniciales del Padrenuestro. Apenas termina el fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra y se acaban sus tres segundos de fama. Fallece Emeterio sonreído y con la mano cubriéndole el rostro —datos que agregarán mística y misterio a la noche del velatorio, mientras todos ponderan su carácter pio y su vida correcta, a prueba de cualquier escrutinio. Sus hijos continúan el rezo y Doña Eugenia cubre de besos la mano que cubrió los ojos de su esposo de la vista de Dios, como está mandado. Emeterio, dramaturgo.
Rayos de sol se cuelan por la ventana acomodándose sobre la cama para cubrir el cuerpo de Emeterio quien, abrazado por la amantísima y flanqueado por arrodilladas presencias que rezan, bien podrían ser un Caravaggio.
Ahora salgamos de aquí. ¿No es una pena que dios no exista?
19 de septiembre de 2011
La balada de Emeterio
Etiquetas:
LatinoArsenicano,
Malhumor,
Relatos
7 de julio de 2011
49 objetos
Es extraño cumplir 49 años. Es una cifra incierta, una edad torpe. 49 escenas decolorándose en polaroids que, por mucho que se observen, no dicen nada del argumento todo y único de una vida humana.
Tengo la impresión de haber vivido una niebla. Se debe, probablemente, a que tengo la memoria fragmentada de un anciano, un puente sinuoso y oscilante que apenas si conecta en mi consciencia eventos remotos como un beso con este estado actual de la nada. En todo caso, ¿quién fui? no es una pregunta que necesite responder. ¿Quién soy? parece ser más apropiada, pero la respuesta pertenece a otras bocas y permanece en ellas.
¿Cómo llegué a este estado? No lo sé. Quizá el olvido, ese desensamblador de eslabones desconectó los puntos que unían las escenas desecuenciando (ignoro si existe tal palabreja) la película, dejando regadas aquí y allá esas 49 polaroids de la locura ordinaria, que cantaba Fito Páez. Y montar la película no es labor que me apetezca. Prefiero el olvido.
Permanezco, pues, en estos territorios de la ignorancia sin avergonzarme de la amable ceguera nacida del no saber. No tengo indicios de los sueños que soñé, carezco de lúcidas aves que me guíen a el final y, por supuesto, ambición no es más que un concepto muerto por el cual no guardo luto.
Dicho así, todo esto parece el típico discurso de un perdedor elegante, sin embargo, yo lo asumo como un punto zen al que he llegado, irónicamente, después de muchas palabras. Es un discurso, sí. Pero uno que me pronuncio a mi mismo. Un homenaje a quien soy, sea lo que sea eso en boca de los demás.
Estoy satisfecho. Soy feliz. El resto, mi pasado, quien fui, son sólo 49 objetos.
49 objetos muertos.
Etiquetas:
Cumpleaños,
Manuel,
Quién sabe
19 de junio de 2011
El alma de los cerdos
I
II
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
¿Cómo podía saber Miguel que aquella mañana de sol callado y aceras anónimas -las pateadas aceras cotidianas- iba a encontrar razones para la certeza al doblar una esquina? ¿Quién iba a advertirle que caminando, ese acto primate y minimalista, se iba a topar de frente con un cadáver, una bruja, un fajo de dinero y un auténtico Rolex de oro que, si bien daba la hora equivocada, era un reloj en un tiempo perdido, algo así como un faro en aquellas aguas furiosas que eran sus días? Todo es tuyo, dijo la bruja mostrando su diente único. Miguel tomó el dinero y el Rolex. Observó el cadáver como quien calcula mentalmente el dolor de una posible fractura, y reconoció en aquel hombre una soledad feliz, transparente, sin edad. Miró a la bruja sin decir nada. Detalló el diente curtido y desafiante, las arrugas alrededor de los ojos, los labios delgados y reídos, el mentón en ruinas, la humildad altiva de quién conoce todas las respuestas. Después arriesgó una pregunta sin asombros ni aspavientos, sobrio, objetivo: ¿Está muerto?. ¿No lo estamos todos?, dijo la mujer mirando alrededor y señalando con dedo admonitorio a los viandantes. Miguel asintió despreocupado, después de todo, siempre decía que la ciudad estaba habitada por muertos, ciudadanos sin recuerdos infantiles, carcasas de insectos que en sus dias de gloria polinizaron flores y minutos y que ahora, quizá por tedio, permanecían en la corteza de los árboles, acostumbradas al calor y a los años. Miguel fingió un gesto de piedad. Después, muy lentamente, guardó el dinero en el bolsillo interno de la chaqueta y con el cuidado exquisito que un restaurador pondría ante una tela de Giotto di Bondone deslizó el rolex por la mano y ajustó la correa a la muñeca. Miguel detalló brevemente una vez más el rostro de aquella extraña mujer e hizo un gesto cortés a manera de despedida. Intentó caminar pero no pudo avanzar. Sus pasos fueron apenas una vislumbre de idea, pura intención. Una fuerza de dioses ataba sus pies a la acera. Intentó zafarse sin éxito y supo en ese momento que su tránsito por aquel mundo había sido confiscado. Tragó salida. Todo es tuyo, dijo la mujer señalando el cadáver y después clavó sus ojos en los de Miguel. La mujer tocó con su dedo admonitorio la nariz de Miguel. Entornó los ojos y acercó su rostro casi hasta rozar el de él. Miguel pudo oler el fétido olor de la justicia salir de la boca desdentada de aquella mujer y se le antojó que estaba apenas a la longitud de Planck. Toma todo el obsequio. En una mañana como esta, es sumamente peligroso rechazar destinos. Pequeñas gotas de saliva salpicaron el rostro de Miguel pero no intentó limpiarlas, algo le dijo que no era buena idea molestar a la anciana. No comprendo, ¿qué debo hacer con él?, se aventuró a preguntar mientras rogaba por no obtener respuesta. Alguien dijo alguna vez que debía agacharse la cerviz ante el sonido del trueno. Escucha mi voz, que es tu trueno ahora: no rechaces destinos ni deshagas tus pasos, Miguel. Toma lo dado. Bebe sin pausas y sin prisas el sudor que deja la carga constante de los pesos. Camina y lleva tus recuerdos que tus recuerdos son tú en esta tierra árida y de silencios. Toma todo el obsequio, la voz de la mujer llegó a sus oídos como una serpiente, reptando, peligrosa, certera. Miguel sintió su corazón retumbar asustado desde el estuche en el que reposaba sin consecuencias, sin avisos, sin llamadas a conciencias, sin guerras -fósil inútil por incompleto- y entonces una pena auténtica y salobre emergió sin permiso de sus ojos. Repentinamente sus pies fueron liberados y supo qué hacer. Se inclinó sobre el cadáver y lo levantó apoyándolo sobre su espalda. Comenzó a caminar llevando a cuestas el indicio de los tiempos por venir.
II
Faltando apenas instantes para cumplir los cincuenta, Miguel despertó de una larga noche de sueños que duró cuarenta y nueve soles con sus horas, segundos más, segundos menos. Observó detenidamente alrededor y pudo constatar que esa no era la habitación donde yació acostado todo ese tiempo. Para ser justos, o más bien, imprecisos -que la precisión es un mal hábito en estos relatos-, intuyó que no estaba en su lugar ni en su tiempo, como un meteorólogo equivocado. Intentó levantarse, pero, ya me dirán ustedes, después de tanto tiempo, sus miembros no respondían a la sencilla orden “levántate y anda”. Era Miguel un fallido Jesucristo para el Lázaro absurdo que fue. Con mucho esfuerzo, pudo estirar los brazos y acercó sus manos a un palmo de su rostro. Contempló los diez dedos, la piel sudada por el esfuerzo, los vellos hirsutos, las uñas largas, los pliegues de las articulaciones, el temblor anárquico de la vida que intenta desembarazarse del sueño, o mejor, del soñar. Vamos, que Calderón llevaba razón:
¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.
recitó Miguel en voz baja para no despertar, pero despierto estaba. Recordó Miguel los sueños -quizá será mejor decir el sueño: un cerdo que predica sobre los mundos yertos, unos ojos que traspasan vidas y devienen moros, un grito estéril, un único faro, un disparo, tres conciencias, un orgasmo que distrajo del deber al Dr. Freud, una infancia, varias muertes, un mensaje que de haber sabido que era el medio se hubiese quedado quieto y aborto en aquel cuaderno. Miguel inventarió imágenes y secuelas, versos verbos adverbios, palabras inútiles como inútil fue el tiempo que le tocó soñar: una unión, una bisagra, un estúpido dios, un estúpido demonio, un párrafo, un intento, suicidio y medio, dos accidentes, un código, el pasaje de alguna canción que hablaba de una promesa. Miguel constató su peso y su respiro y poco a poco se incorporó de la absurda posición horizontal. Sentado en la cama, volvió a examinar los alrededores de la habitación y detuvo la mirada en el cadáver sentado en la silla del frente. Tenía su rostro y sus taras, tenía sus ropas y sus años, su decoro y su desvergüenza, su agotado tiempo, su muerte, sus circunstancias. Era él en su estado más puro, era él a la inversa: sin respiros, feliz, justo, emancipado, solo. Era bello en su quietud. Magnífico sin sueños: sin la escuela primaria, sin las voces secundarias, sin los versos, sin los reversos que, como ya sabemos, suelen ser los ritos diarios que perpetramos. Miguel supo que el momento feliz de no soñar había llegado. Tomó el Rolex de la mesa de noche y palpó la realidad del tiempo: no había tic-tac. Luego, con el cuidado exquisito que un restaurador pondría ante una tela de Giotto di Bondone deslizó el rolex por la mano y ajustó la correa a la muñeca. Como pudo se puso de pié. Alisó las arrugas del traje. Trabajó con primor el nudo de la corbata y palpó el dinero en el bolsillo interno de la chaqueta, despues caminó, no sin esfuerzo, hasta el cadáver, lo colocó a cuestas sobre su espalda y se dispuso a esperar a Caronte.
III
Miguel leyó las dos cuartillas escritas. Estaba un poco mareado metido en la nube densa que la yerba dejaba alrededor de su cabeza mientras Bob Dylan cantaba Dignity a sus oídos. Dejó salir un suspiro y la opresión del pecho dio paso a lágrimas tibias y tranquilas. Recogió un poco con la lengua y verificó el gusto salobre. Eran las suyas unas lágrimas tristes, honestas, sanas, humanas. Lágrimas de viaje, tránsito, adioses. Lágrimas. Miguel dio una calada profunda al tabaquillo liado hace apenas unos minutos y pensó que la marihuana era como un beso largo y asfixiante. Sonrió. Pero no con la cínica sonrisa de siempre. No. Esta era la sonrisa de quien se sabe muerto y gracias a ello puede ver con detalle el lejano verde del pasado. El pasado, ese objeto esquivo, reconstruido, veraz y mentiroso a un tiempo y, precisamente por eso, indescriptiblemente bello. El pasado: un compromiso que hacemos con el sueño para no morir. El pasado, ese decálogo. Miguel sonrió como nunca lo hizo antes y se dio por enterado.
Etiquetas:
+/- real,
Calderón,
Miguel,
Quién sabe,
Relatos
17 de mayo de 2011
Púrpura apenas
Cuatro ángeles y una puta
veintitantas llaves descoloridas
lágrimas por muertos
pálidos amantes torpes
y asustados
calles ocultas desgastadas
discursos legados patriotismos
viejos huraños que observaban
el devenir arruinado en sus balcones
cuatro perros que persiguen
presas inconclusas
numéricas
nominales
más o menos adustas
cuatro vientos cardinales
cuatro putas y un ángel
enredado en los alambres de la guerra
cuatro gotas
cuatro existencias
cuatro párpados cerrados
para evitar el amor y la lumbre
cuatro humanos cuatro bestias
cuatro minutos desconsolados
cuatro recuerdos necios
cuatro drogas
cuatro pasos
cuatro caballos negros
cuatro tristezas
cuatro cosas que nunca dije
de puro muerto
cuatro
ni yo mismo entiendo
veintitantas llaves descoloridas
lágrimas por muertos
pálidos amantes torpes
y asustados
calles ocultas desgastadas
discursos legados patriotismos
viejos huraños que observaban
el devenir arruinado en sus balcones
cuatro perros que persiguen
presas inconclusas
numéricas
nominales
más o menos adustas
cuatro vientos cardinales
cuatro putas y un ángel
enredado en los alambres de la guerra
cuatro gotas
cuatro existencias
cuatro párpados cerrados
para evitar el amor y la lumbre
cuatro humanos cuatro bestias
cuatro minutos desconsolados
cuatro recuerdos necios
cuatro drogas
cuatro pasos
cuatro caballos negros
cuatro tristezas
cuatro cosas que nunca dije
de puro muerto
cuatro
ni yo mismo entiendo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)