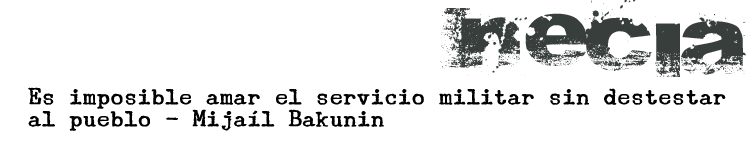Desde el auto, el detective Corona hizo un paneo de la acera de enfrente, más precisamente, del encuadre aproximado que tendría una foto tomada desde su ubicación. Allí estaban todos los elementos: a su izquierda la gran maceta de barro adornada con los colores patrios y coronada con una palmera mustia y abandonada; unos diez metros a la derecha, el quiosco de periódicos; en el centro, las escaleras ocupadas por el mendigo de toda la vida y un poco más arriba la entrada a un refugio que conocía como nadie en la ciudad: la Biblioteca Municipal. Corona tomó una gran bocanada de aire, la retuvo diez segundos y comenzó a exhalarla poco a poco mientras contaba mentalmente un Misisipi, dos Misisipi, tres Misisipi… hasta diez Misisipi, intentando apaciguar la apresurada marcha de tambor que rugía en su pecho.
Dos emociones chocaron dentro de Corona: la agradable y conocida de saber que estaba por entrar en su mundo, su verdadero mundo, y una nueva —en aquel contexto. ¿Qué coño es esto? ¿Miedo?, se dijo en voz baja y notó que su mano derecha temblaba un poco. Se colocó los audífonos, buscó en su iPod Desire, de Talk Talk y comenzó a escucharla. Le gustaba aquella aquella canción, lo hacía pensar y a la vez mantenía su cuerpo tenso, alerta, listo para la acción. Salió del auto.
Dos emociones chocaron dentro de Corona: la agradable y conocida de saber que estaba por entrar en su mundo, su verdadero mundo, y una nueva —en aquel contexto. ¿Qué coño es esto? ¿Miedo?, se dijo en voz baja y notó que su mano derecha temblaba un poco. Se colocó los audífonos, buscó en su iPod Desire, de Talk Talk y comenzó a escucharla. Le gustaba aquella aquella canción, lo hacía pensar y a la vez mantenía su cuerpo tenso, alerta, listo para la acción. Salió del auto.
***
Rodríguez miraba atentamente la fotografía, más precisamente, al perro en la fotografía. Buscaba dentro de su memoria abriendo los cajones en donde almacenaba recuerdos, pistas, palabras e imágenes que le ayudaban en sus casos, una técnica que aprendió de su mentor en la academia de detectives. Encendió un cigarrillo y se regodeó en el placer del humo saliendo por su boca. Intuía que si encontraba al perro hallaría algo importante, ¿pero qué? O mejor, ¿por qué? Sus colegas lo miraban atentos. Conocían —y admiraban— su famoso método inductivo, por eso no objetaban que fumara justo en frente de aquel ubicuo cartel que rezaba Este es un establecimiento libre de humo de tabaco, o algo así, y que él ignoraba en casos como este. Sintió un movimiento extraño en los dedos del pie derecho, como si un insecto hubiese quedado atrapado dentro de su zapato e intentara salir. Lanzó una patada, o más bien, convulsionó la pierna violentamente, y los colegas se sobresaltaron. Repentinamente, una imagen vino a su mente y se vio lanzándole una patada a un perro en la escena de un crimen. ¡Lo sabía!, gritó. Tomó la chaqueta del respaldar de la silla y salió corriendo de la oficina. Un silencio reverencial se apoderó del recinto.
***
Corona apagó el iPod, se quitó los audífonos y tomó asiento en el largo y vacío mesón de lectura con la espalda pegada a la pared. No era su sitio habitual, pero dadas las circunstancias, era mejor contar con una visual del panorama general y detallar a conciencia a los asistentes, aunque no había nadie. Pensó que sería una larga espera, pero confiaba en que fuera útil. Colocó las dos manos frente a él sujetando el libro verticalmente para que cualquiera pudiese ver la portada y, como anunciando un desafiante aquí estoy, se dedicó a escrutar todo el espacio a su alrededor. En su pecho, la apresurada marcha de tambor rugía.
***
Rodríguez encontró al perro en donde intentó patearlo la última vez. Su instinto lo había llevado hasta allí y una vez más no le había fallado. Esperó dentro del auto, observando al animal que, con la lengua afuera, miraba alternativamente de izquierda a derecha siguiendo con interés el paso de la gente. Quizá espera a su dueño, pensó. Yo también, se dijo en voz baja. El detective notó que según a donde girara su cabeza, dejaba caer la oreja de ese lado y levantaba la del lado contrario. Rodríguez sonrió y se preguntó por qué intentó patearlo aquella vez. Simpático perrito, dijo. Iba a agregar algo más pero se detuvo en seco cuando el perro lo encontró y lo miró fijamente. Sentado sobre sus cuartos traseros, con el hocico cerrado y severo, la orejas levantadas y la mirada atenta dejó de ser simpático. Rodríguez tragó grueso y sintió un pedazo de mármol en el estómago. El perro lo observó unos minutos más, inmóvil, y el mármol del estómago comenzó a subir por su garganta. El perro se levantó y comenzó a andar. Rodríguez estaba paralizado. El animal se detuvo, giró la cabeza para verlo unos segundos y luego prosiguió su caminata. Rodríguez se bajó del auto siguiendo su instinto.
***
―No me decepciona usted, detective, dijo una voz que sacó de sus pensamientos a Corona. Una anciana estaba parada frente a él armada de una sonrisa maternal y una revista de ganchillo. Observaba al detective divertida. No la había visto llegar.
―¿La conozco?, preguntó Corona, admirando la venerable gracia con que la anciana tomaba asiento, colocaba la revista en el mesón y bajaba hasta su nariz los lentes que cargaba sobre su cabeza.
―Soy una anciana como cualquier otra, detective, de modo que sí, en cierta forma me conoce, o debería, dijo guiñándole un ojo. ¿Puede creerlo? A mi edad, sólo necesito gafas para leer, de lejos veo muy bien, hablaba mientras ajustaba los lentes en el tabique nasal.
Sí, claro pensó Corona e instintivamente bajó su mano derecha hasta el cinturón, cerca de la pistola. Hubo un largo momento de silencio en el que el detective detalló las manos quietas y arrugadas de la anciana, salpicadas de las manchas propias de la vejez. Observó su hermoso cabello blanco, el sencillo pero elegante vestido azul pálido con que iba trajeada, el discreto maquillaje que solo buscaba darle un aspecto agradable, no hacerla más joven. También reparó en su leve perfume, dulce y amable, de abuela coqueta pero no en demasía, apenas lo justo para una pudorosa dama entrada en años, muchos años. De ninguna manera es una anciana como cualquier otra, concluyó el hombre.
―¿Pasé el examen, detective? Corona se ruborizó y volvió a colocar su mano sobre el mesón, encima de la otra. Trató de apartar la sensación que tuvo: se sintió como un voyeur que violaba la intimidad de la anciana al observarla de esa manera. Ella rió, discreta, tapando su boca con la mano. No se ponga así, estoy acostumbrada. Si me hubiese conocido en mis tiempos mozos le aseguro que no hubiese podido quitarme la mirada de encima, volvió a reír, coqueta y divertida, sólo lo justo. A propósito, me llamo Teresa, dijo extendiendo su mano.
Corona tomó suavemente la mano de la anciana y levantó la vista, ya en control, para encontrarse con los ojos sonreídos de la mujer. Teresa…
―Sólo Teresa, me gusta mi nombre, lo interrumpió ella separando delicadamente su mano de la mano de Corona. Éste la miró fijamente y sonrió con todo el rostro. Un par de segundos después se puso serio, desafiante, y le respondió pausadamente, haciendo énfasis en cada palabra: Usted conoce mi apellido.
La anciana entornó los ojos y lentamente acercó su cara a la de Corona. Cuando estuvo tan cerca que casi rozaban sus narices, se tomó unos segundo para calibrar el temple del detective. Notó que la respiración del hombre comenzaba a acelerarse e imaginó el esfuerzo mental que realizaba para recuperar el control ahora perdido. Decidió interrumpir ese esfuerzo: ¿Prefieres que te llame Eustoquio?
―¿La conozco?, preguntó Corona, admirando la venerable gracia con que la anciana tomaba asiento, colocaba la revista en el mesón y bajaba hasta su nariz los lentes que cargaba sobre su cabeza.
―Soy una anciana como cualquier otra, detective, de modo que sí, en cierta forma me conoce, o debería, dijo guiñándole un ojo. ¿Puede creerlo? A mi edad, sólo necesito gafas para leer, de lejos veo muy bien, hablaba mientras ajustaba los lentes en el tabique nasal.
Sí, claro pensó Corona e instintivamente bajó su mano derecha hasta el cinturón, cerca de la pistola. Hubo un largo momento de silencio en el que el detective detalló las manos quietas y arrugadas de la anciana, salpicadas de las manchas propias de la vejez. Observó su hermoso cabello blanco, el sencillo pero elegante vestido azul pálido con que iba trajeada, el discreto maquillaje que solo buscaba darle un aspecto agradable, no hacerla más joven. También reparó en su leve perfume, dulce y amable, de abuela coqueta pero no en demasía, apenas lo justo para una pudorosa dama entrada en años, muchos años. De ninguna manera es una anciana como cualquier otra, concluyó el hombre.
―¿Pasé el examen, detective? Corona se ruborizó y volvió a colocar su mano sobre el mesón, encima de la otra. Trató de apartar la sensación que tuvo: se sintió como un voyeur que violaba la intimidad de la anciana al observarla de esa manera. Ella rió, discreta, tapando su boca con la mano. No se ponga así, estoy acostumbrada. Si me hubiese conocido en mis tiempos mozos le aseguro que no hubiese podido quitarme la mirada de encima, volvió a reír, coqueta y divertida, sólo lo justo. A propósito, me llamo Teresa, dijo extendiendo su mano.
Corona tomó suavemente la mano de la anciana y levantó la vista, ya en control, para encontrarse con los ojos sonreídos de la mujer. Teresa…
―Sólo Teresa, me gusta mi nombre, lo interrumpió ella separando delicadamente su mano de la mano de Corona. Éste la miró fijamente y sonrió con todo el rostro. Un par de segundos después se puso serio, desafiante, y le respondió pausadamente, haciendo énfasis en cada palabra: Usted conoce mi apellido.
La anciana entornó los ojos y lentamente acercó su cara a la de Corona. Cuando estuvo tan cerca que casi rozaban sus narices, se tomó unos segundo para calibrar el temple del detective. Notó que la respiración del hombre comenzaba a acelerarse e imaginó el esfuerzo mental que realizaba para recuperar el control ahora perdido. Decidió interrumpir ese esfuerzo: ¿Prefieres que te llame Eustoquio?
***
Rodríguez comenzaba a cansarse de aquella situación. Miró su reloj. Llevo casi una hora caminando detrás del maldito perro. ¿En qué estaba pensando? Se detuvo un momento y comenzó a mirar a todos lados mientras mascullaba ¿qué estoy haciendo mal, coño? El calor y la humedad lo hacían transpirar miserablemente y sentía cómo se pegaba a su piel la camisa debajo de la chaqueta. Se la quitó y anudó las mangas alrededor de su cintura. No le importó que la gente mirara su pistola en la sobaquera. Encendió un cigarrillo y maldijo el día en que le asignaron el caso del pirómano. Odiaba el caso pero sobre todo, odiaba lo enlazado que estaba con el caso del asesino del tubo. Eso lo obligaba a trabajar muchas veces con Corona, a quien odiaba en secreto. De repente se dio cuenta de que estaba parado justo en la entrada de un bar. Vete al carajo, dijo después de darle una nueva mirada al perro, quien se había detenido y lo observaba, esperándolo. Entró a por una cerveza.
Sentado en la barra, el detective dejaba que el líquido frío y amargo de la segunda porter bajara por su garganta y aclarara sus pensamientos. Examinaba con cuidado los hechos tentado a concluir que lo del perro era una estupidez. No te está guiando a ninguna parte, imbécil. Sólo es una coincidencia. El perro camina y tu vas detrás de él, pensó mientras le daba otro trago a su cerveza. No te guía, sólo quieres creerlo, se dijo sonriendo. La voz del barman lo interrumpió:
―Oiga, amigo, ¿el perro es suyo? El pobre animal lleva un buen rato esperándolo. Desde que entró al bar, dijo el hombre señalando hacia la puerta. Rodríguez siguió con la cabeza el dedo del barman y vio a través del cristal al perro sentado sobre sus cuartos traseros que lo miraba serio e inmutable. Sintió un escalofrío recorrer su columna y los vellos de su nuca se erizaron. Tenemos un asunto pendiente, dijo dejando la cerveza a medio tomar sobre la barra. ¿Cuanto le debo?, preguntó.
―Déjelo. No se le cobra a un hombre armado, respondió el barman. Rodríguez sonrió y dejó un billete sobre la barra. Se bajó del asiento y se dirigió a la puerta. El perro se puso en marcha.
Cinco cuadras más se sumaron a la lenta persecución. Rodríguez alternaba la atención que dedicaba a los movimientos del perro ―que no eran sino andar en línea recta―, con miradas rápidas y selectivas a cualquier transeúnte que le pareciese un personaje extraño. Repentinamente vio, con mezcla de aprehensión y alivio, que el animal doblaba a la derecha en una esquina, no sin antes volverse a mirarlo como diciendo es por aquí.
Cinco cuadras más se sumaron a la lenta persecución. Rodríguez alternaba la atención que dedicaba a los movimientos del perro ―que no eran sino andar en línea recta―, con miradas rápidas y selectivas a cualquier transeúnte que le pareciese un personaje extraño. Repentinamente vio, con mezcla de aprehensión y alivio, que el animal doblaba a la derecha en una esquina, no sin antes volverse a mirarlo como diciendo es por aquí.
Rodríguez se detuvo un momento. Rápidamente desató las mangas de la chaqueta de su cintura y se la puso. Sacó la pistola de la sobaquera y la colocó en su espalda, sujetada por el cinturón. Tomó una gran bocanada de aire y la exhaló con fuerza. Bien, veamos que tienes para mí, dijo, y se apresuró a doblar la esquina.
***
Sintió un toc como un estallido y un dolor punzante lo asaltó desde la base del cráneo a toda su cabeza, extendiéndose en milisegundos como una onda expansiva. Cayó de bruces en la acera e intentó sobreponerse al dolor para incorporarse, sin embargo, no tuvo la fuerza necesaria para contrarrestar la presión de la pisada en su espalda que lo mantuvo en posición. Con la vista nublada, cerca ya de la inconsciencia, vio unos pies que se acercaban a su rostro. No vio al perro. Quiso preguntar algo, pero un segundo golpe lo extinguió para siempre y, como todo el mundo, murió sin respuestas.